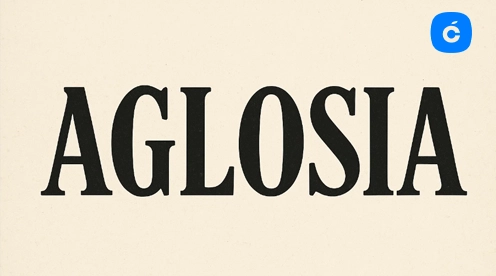
La pericoronitis (también conocida como pericoronaritis) es una inflamación infecciosa de los tejidos blandos que rodean la corona de un diente parcialmente erupcionado. Típicamente afecta al saco pericoronario y la encía (gingiva) que cubren en parte al diente en erupción, formando un colgajo gingival u opérculo bajo el cual se acumulan bacterias y restos de comida. Es especialmente común alrededor de los terceros molares inferiores (muelas del juicio) impactados o con erupción incompleta, aunque puede presentarse en cualquier diente en proceso de erupción si las condiciones lo permiten. En la práctica odontológica actual, la pericoronitis representa una de las complicaciones infecciosas más frecuentes asociadas a la erupción de un tercer molar retenido, siendo motivo habitual de consulta de urgencia por dolor agudo y edema local. Su relevancia clínica radica en que, sin un manejo oportuno, puede derivar en infecciones más extensas (como celulitis) e incluso comprometer el estado sistémico del paciente.
Desde una perspectiva epidemiológica, la pericoronitis suele aparecer en adultos jóvenes, principalmente entre la segunda y tercera décadas de vida, coincidiendo con la edad de erupción de las muelas del juicio. Si un individuo ha superado los veintitantos años sin haber sufrido ningún episodio, la probabilidad de desarrollarlo posteriormente disminuye considerablemente. No obstante, sigue siendo una entidad relevante: es considerada el “accidente infeccioso” más común en relación con la erupción de los terceros molares, y una causa importante de absceso pericoronal y de indicación de exodoncia de esas piezas dentarias. En resumen, la pericoronitis es una afección local pero potencialmente severa, cuyo correcto reconocimiento y tratamiento temprano son fundamentales en la práctica odontológica actual.
Tipos de pericoronitis: Clásicamente, la pericoronitis se presenta en formas aguda o crónica, con subclasificación de la forma aguda en serosa (congestiva) vs supurativa. En la pericoronitis aguda congestiva o serosa, la inflamación es de inicio súbito y marcada por dolor intenso pero sin formación de pus; hay edema e hiperemia en el opérculo, y suele acompañarse de dolor que puede irradiarse a áreas vecinas (por ejemplo, hacia el oído o la garganta) al masticar. Si el proceso agudo progresa o no se resuelve, puede volverse pericoronitis aguda supurativa, caracterizada por la acumulación de exudado purulento bajo el colgajo gingival (es decir, formación de un absceso pericoronal) con empeoramiento del dolor, aumento de la inflamación y a menudo trismus (dificultad para abrir la boca) y síntomas sistémicos como mal sabor de boca y halitosis por la supuración. Por último, la pericoronitis crónica describe un cuadro de menor intensidad clínica: la encía pericoronaria se mantiene constantemente inflamada de forma leve, a veces asintomática o con molestias mínimas intermitentes, pero con episodios agudos de recrudecimiento de vez en cuando. En estos casos crónicos, el organismo puede haber establecido un drenaje espontáneo del exudado (por ejemplo, a través de un pequeño seno gingival), manteniendo la infección latente; sin embargo, eventos desencadenantes como trauma local o disminución de la respuesta inmune pueden precipitar nuevas agudizaciones. Esta distinción en tipos (aguda serosa, aguda supurada y crónica) es útil para guiar el manejo clínico, si bien en la práctica las formas agudas y sus complicaciones suelen requerir la mayor atención.
La pericoronitis aparece con mayor frecuencia en la región de terceros molares mandibulares (muelas del juicio inferiores) parcialmente erupcionados. El tercer molar inferior suele erupcionar tardíamente y con frecuencia queda impactado (retenido parcial o totalmente en el hueso o encía) debido a falta de espacio o a una angulación eruptiva no favorable. Esto da lugar a la formación de un opérculo gingival sobre la corona parcialmente expuesta, creando un nicho donde se acumulan placa bacteriana y restos alimenticios. Aunque las muelas del juicio superiores también pueden presentar pericoronitis, es menos habitual, en parte porque la gravedad facilita cierto drenaje y porque la morfología de la erupción superior genera menos espacios retentivos. De manera excepcional, puede observarse pericoronitis en otros dientes en erupción (por ejemplo, segundos molares o caninos retenidos e incluso en la dentición decidua durante la erupción de dientes temporales), pero estos casos son raros y generalmente asociados a factores locales predisponentes. En la inmensa mayoría de pacientes, el cuadro de pericoronitis se asocia al tercer molar inferior parcialmente erupcionado, por lo que este sitio anatómico merece especial vigilancia en odontología preventiva.
El proceso inflamatorio abarca inicialmente la mucosa pericoronaria (el colgajo de encía que cubre la corona del diente en erupción) y puede extenderse a tejidos gingivales adyacentes e incluso al tejido conectivo subyacente. Clínicamente, los signos cardinales incluyen: dolor localizado en la zona posterior de la mandíbula, que puede variar de molesto a muy intenso (especialmente al masticar o intentar cerrar la boca en oclusión); inflamación y enrojecimiento de la encía opercular, a menudo con edema visible que en casos severos puede provocar dificultad para el cierre normal de la boca; sensibilidad o dolor a la palpación del área pericoronaria; y, en casos supurativos, exudado purulento que el paciente percibe como un mal sabor en la boca y genera halitosis por la descomposición bacteriana. Es común que exista trismo leve a moderado (limitación en la apertura bucal) debido a la inflamación y posible afectación de músculos vecinos; igualmente, puede haber linfadenopatía regional dolorosa (ganglios inflamados en el ángulo mandibular o cervical) y, si la infección es intensa, síntomas sistémicos como fiebre, malestar general o incluso escalofríos. Algunos pacientes refieren también dolor faríngeo o molestias al tragar, dado que la inflamación en la región retromolar inferior puede irradiarse hacia la garganta; de hecho, en cuadros muy avanzados, la infección puede extenderse a espacios periamigdalinos causando faringitis o abscesos peritonsilares secundarios (complicaciones poco frecuentes pero documentadas).
La presentación clínica de la pericoronitis abarca un espectro desde casos leves (opérculo ligeramente inflamado con molestias mínimas) hasta casos severos (infección aguda con absceso, edema importante, trismo marcado y afectación sistémica). El profesional debe distinguir esta entidad de otras afecciones orales: a diferencia de una gingivitis generalizada que afecta amplias zonas de encía por acumulación de placa, la pericoronitis se localiza en un área puntual alrededor de un diente semi-erupcionado; y a diferencia de un absceso periodontal o periapical típico, el origen de la infección no es una bolsa periodontal profunda ni una necrosis pulpar, sino el espacio pericoronario alrededor de la corona del diente retenido. No obstante, puede conducir a un absceso local y posteriormente a una celulitis difusa si no se controla a tiempo. Esta capacidad de diseminación resalta la importancia de un diagnóstico adecuado y del tratamiento inmediato de la pericoronitis en cualquiera de sus formas clínicas.
Mecanismos biológicos e infección pericoronal: La pericoronitis se origina por la interacción de factores locales mecánicos y microbiológicos. En términos simples, ocurre una ruptura en el equilibrio entre la flora bacteriana normal de la boca y los mecanismos de defensa del huésped en el espacio pericoronario. El opérculo que cubre parcialmente al molar crea un entorno propicio para los microorganismos: debajo de esa cubierta de encía existe un espacio cálido, húmedo, protegido de la acción del cepillado y con abundante sustrato nutritivo (restos alimenticios atrapados). En ese microambiente, las bacterias proliferan libremente y forman una biopelícula densa. Los estudios microbiológicos han demostrado que la infección pericoronal es de naturaleza polimicrobiana, normalmente causada por una mezcla de especies bacterianas comunes de la cavidad oral. Predominan los cocos gram positivos estreptocócicos (especialmente del grupo Streptococcus anginosus o “milleri”, conocidos por su papel en abscesos dentales), junto con bacilos anaerobios estrictos o facultativos típicos de la flora subgingival, como especies de Prevotella (antes clasificadas dentro del género Bacteroides), Porphyromonas, Fusobacterium, actinomices, Veillonella, entre otros. Con frecuencia también se aíslan bacterias gram negativas proteolíticas y espiroquetas similares a las de la enfermedad periodontal avanzada. En conjunto, estos microorganismos producen toxinas y enzimas que invaden e inflaman los tejidos pericoronarios. El cuerpo responde con una infiltración de neutrófilos y otras células inmunitarias en la zona, desencadenando la cascada inflamatoria: vasodilatación y aumento de permeabilidad capilar (que explican el enrojecimiento y edema), liberación de mediadores proinflamatorios que estimulan las fibras nerviosas (dolor) y, si la infección progresa, formación de exudado purulento (pus) compuesto de neutrófilos muertos, detritos celulares y bacterias.
Un factor agravante importante es el trauma mecánico repetitivo sobre el opérculo. A menudo, el molar antagonista (el diente opuesto en la arcada superior) muerde o “golpea” el tejido blando sobresaliente al masticar, ocasionando microlesiones en la encía pericoronaria. Este trauma perpetúa un ciclo de inflamación al facilitar la entrada de más bacterias y desechos al espacio bajo el colgajo, además de comprometer la capacidad de cicatrización local. La oclusión traumática, sumada a la dificultad de higiene en esa área posterior, explica por qué algunos pacientes desarrollan pericoronitis repetidamente hasta que se elimine la causa (ya sea la extracción del diente o del tejido redundantemente inflamado). Asimismo, existen factores predisponentes anatómicos: la impactación parcial del molar por falta de espacio o mala angulación (situación frecuente en la mandíbula) crea el escenario típico; a ello se añade que la presencia de un diente adyacente retenido o un tercer molar supernumerario puede contribuir a que el molar principal no erupcione completamente, aumentando el riesgo de pericoronitis.
En condiciones normales, la inmunidad local (saliva, anticuerpos IgA, barrido mecánico de la lengua, etc.) contiene la proliferación bacteriana subopercular. Sin embargo, cuando la carga bacteriana es demasiado elevada o las defensas del huésped están mermadas, se desarrolla la infección clínica. Se ha observado que episodios de estrés sistémico o de enfermedades concomitantes (p. ej., una gripe o una infección respiratoria alta) pueden actuar como disparadores de pericoronitis agudas en pacientes que tenían un estado crónico latente, visita este artículo en wikipedia para más información. Esto se debe a que la inmunosupresión relativa o transitoria permite que las bacterias que antes eran controladas proliferen rápidamente y excedan el umbral que el cuerpo puede manejar, exacerbando la inflamación. Por este motivo, la pericoronitis tiende a presentarse en momentos de baja resistencia orgánica o si el paciente descuida la higiene oral.
En cuanto a correlaciones con enfermedades sistémicas, la pericoronitis en sí misma es una afección localizada y aguda que, a diferencia de la periodontitis crónica, no se ha asociado fuertemente con patologías sistémicas de tipo cardiovascular o metabólico. No obstante, cualquier infección odontogénica puede volverse sistémica si progresa sin control. Una pericoronitis no tratada puede derivar en una celulitis cervicofacial, con diseminación de bacterias a planos profundos del cuello (e incluso riesgo de una angina de Ludwig, que es una infección grave del espacio submandibular) o en bacteriemias transitorias que en pacientes vulnerables podrían, teóricamente, ocasionar complicaciones a distancia. Por ello, desde un punto de vista científico, la pericoronitis se entiende como un equilibrio precario entre una infección local controlada y una potencial diseminación sistémica. Factores como la diabetes mellitus mal controlada, inmunodeficiencias, o el uso de medicamentos inmunosupresores pueden predisponer a que una pericoronitis sea más severa de lo habitual, con mayor tendencia a formar abscesos extensos y a requerir intervención más agresiva.
El diagnóstico de pericoronitis se basa en la evaluación clínica minuciosa complementada por estudios de imagen. El odontólogo debe identificar la presencia de un diente en erupción parcial (generalmente un tercer molar mandibular) cubierto parcialmente por un opérculo inflamado. La inspección revelará tumefacción e hiperemia en la encía posterior alrededor de la corona del molar. Si se desliza suavemente un explorador dental bajo el borde del opérculo, puede emerger exudado purulento en casos supurativos, confirmando la infección activa. El paciente suele relatar dolor localizado de varios días de evolución que ha ido en aumento, dificultad para masticar e incluso para abrir completamente la boca, y a veces gusto desagradable. Es importante evaluar la apertura bucal (midiendo el trismo en mm de separación interincisal), palpar los ganglios linfáticos submandibulares (frecuentemente sensibles e inflamados) y tomar la temperatura para detectar fiebre. También se debe descartar que el dolor provenga de otras causas, como pulpitis en el segundo molar adyacente o una gingivitis generalizada, mediante la exploración de los demás dientes y encías. La presencia de placa dental o restos de comida bajo el colgajo pericoronario, junto con la ausencia de otras causas evidentes de dolor, apuntan firmemente al diagnóstico de pericoronitis. En casos de inflamación severa con gran inflamación, la abertura bucal limitada puede dificultar la visualización directa; en tales situaciones, el uso de un aspirador e irrigación suave para retirar detritos seguido de re-evaluación con un espejo dental pequeño puede ayudar a exponer la zona infectada.
Una vez sospechada clínicamente la pericoronitis, es fundamental obtener imágenes dentales. La radiografía panorámica (ortopantomografía) suele ser la herramienta de elección, ya que permite visualizar la posición del tercer molar involucrado, su grado de erupción e inclinación, la presencia de tejidos duros circundantes (hueso, dientes adyacentes) y descartar otras patologías (por ejemplo, caries rampante en el molar en cuestión o un quiste folicular). La radiografía confirmará si el molar está impactado total o parcialmente, la relación de sus raíces con el canal del nervio dentario inferior, y si existe ensanchamiento del espacio periodontal o rarefacción ósea que sugiera un absceso extendido. En ocasiones, una pericoronitis puede coexistir con un quiste de erupción o con caries en el tercer molar; la imagen ayuda a planificar el abordaje de tales hallazgos. Adicionalmente, radiografías periapicales o oclusales pueden complementar la información en casos localizados. Hoy en día, ante complicaciones o anatomías complejas, se recurre a imagenología 3D (CBCT) para evaluar con mayor detalle la región: la tomografía computarizada de haz cónico permite delinear los límites de cualquier colección purulenta, determinar con exactitud la cortical ósea remanente sobre el molar y la cercanía a estructuras vitales, lo cual es de utilidad para planificar procedimientos quirúrgicos precisos en casos indicados. Si bien no todos los casos de pericoronitis requieren CBCT, su uso está indicado cuando se sospecha extensión a espacios faciales profundos o cuando la extracción del molar retenido conlleva riesgos elevados (ej. contacto íntimo con el nervio alveolar inferior).
Aunque no existe un sistema universal estandarizado de clasificación de la pericoronitis como el que se tiene para otras patologías, en la práctica clínica se suele estratificar la gravedad del cuadro para guiar el tratamiento. De manera orientativa, podemos considerar: Pericoronitis leve – inflamación localizada del opérculo con dolor tolerable, sin limitación significativa de la apertura bucal ni síntomas sistémicos; Pericoronitis moderada – inflamación más pronunciada con dolor intenso, inicio de trismus o disfunción mandibular leve, posible presencia de exudado y tal vez febrícula (<38°C) y malestar general ligero; Pericoronitis severa – infección marcada con absceso pericoronal evidente, edema que puede extenderse a cara o cuello, trismus significativo que limita la alimentación, adenopatías dolorosas, fiebre alta (>38°C) y aspecto tóxico o decaído del paciente. Identificar este grado es importante: las formas leves a moderadas generalmente se manejan de manera ambulatoria en el consultorio dental, mientras que una forma severa puede requerir, además del manejo local, apoyo médico sistémico e incluso derivación hospitalaria si hay compromiso de la vía aérea o riesgo de diseminación a espacios cervicales.
El tratamiento de la pericoronitis tiene dos objetivos fundamentales: 1) resolver la infección aguda y controlar el dolor, y 2) eliminar el factor etiológico predisponente para prevenir recurrencias. En un episodio agudo localizado (sin diseminación), el primer paso suele ser el manejo local: irrigación cuidadosa bajo el opérculo con soluciones antisépticas (como clorhexidina al 0,12% o suero fisiológico tibio) para eliminar los detritos atrapados y reducir la carga bacteriana. Esto se acompaña de la instrucción al paciente de realizar enjuagues bucales frecuentes con agua tibia salada o colutorios de clorhexidina durante varios días. Asimismo, se realiza un desbridamiento suave: bajo anestesia tópica o local, el odontólogo puede usar una cureta roma o jeringa irrigadora para limpiar la zona suboperculística, retirando restos de comida y placa. Esta intervención a menudo brinda un alivio significativo del dolor y detiene la progresión de la inflamación si el caso es leve.
En situaciones moderadas a severas, o si el paciente presenta signos de propagación infecciosa (por ejemplo, trismus pronunciado o celulitis difusa en la zona), se indica terapia farmacológica sistémica además del manejo local. El uso de antibióticos está recomendado especialmente si hay celulitis o riesgo de infección regional. Por lo general, se prescribe una cobertura antibiótica de espectro mixto que cubra aerobios y anaerobios orales; una opción común es amoxicilina por vía sistémica, o en pacientes alérgicos, clindamicina (dada su excelente penetración ósea y cobertura de anaerobios). En infecciones muy agudas con componente anaerobio marcado, puede combinarse metronidazol con penicilina para potenciar el efecto. Junto a esto, el manejo del dolor y la inflamación es esencial: se indican analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos (AINES) como ibuprofeno, ketoprofeno o paracetamol para controlar la odontalgia y mejorar la apertura bucal. Si existe espasmo muscular (trismus) significativo, puede considerarse un relajante muscular suave o calor local para ayudar a aliviarlo. Es vital que el paciente sea revaluado en 24-48 horas; la rápida mejoría clínica (disminución del dolor, reducción del edema y la temperatura) confirmará la efectividad del tratamiento instaurado. En caso contrario, o si empeoran los síntomas (p. ej. aumento de la inflamación pese a antibióticos), debe re-evaluarse el diagnóstico y considerar un drenaje quirúrgico del absceso bajo anestesia local o referir al paciente a un especialista.
Una vez controlada la fase aguda, se debe planificar el abordaje definitivo para evitar recurrencias. Aquí surgen dos alternativas principales: la remoción del opérculo inflamatorio (operculectomía) o la extracción del diente causante (exodoncia del tercer molar). La decisión depende de varios factores: la posición y pronóstico eruptivo del molar, la edad del paciente, la recurrencia de episodios previos y la preferencia informada del paciente. En pacientes jóvenes, ante un primer episodio de pericoronitis leve y si la radiografía sugiere que el molar puede erupcionar completamente con espacio suficiente, se puede optar por conservar el diente. En estos casos, realizar una operculectomía es una opción: consiste en resecar quirúrgicamente el tejido gingival sobrante que cubre la corona, eliminando así el nicho donde se acumulaba placa. La operculectomía tradicional se efectúa con bisturí bajo anestesia local, delimitando y extirpando el colgajo; el procedimiento es breve y puede complementarse con el uso de láser de diodo o bisturí eléctrico para coagular y minimizar el sangrado. Al retirar el opérculo, el área queda expuesta a la limpieza normal, y si el molar puede terminar de erupcionar, pasará a integrarse en la arcada sin ese tejido susceptible a infección. Sin embargo, la tasa de éxito de la operculectomía no es del 100%: en muchos casos el tejido puede recidivar o persistir una bolsa alrededor del molar, y si la causa subyacente (espacio limitado) no cambia, es posible que la infección vuelva a ocurrir. Por ello, muchos autores consideran que la solución definitiva de elección es la exodoncia del tercer molar involucrado, sobre todo si ya hubo episodios repetidos de pericoronitis. La extracción del diente elimina por completo el foco problemático; está indicada casi de forma imperativa cuando la pericoronitis ha sido recurrente (dos o más episodios agudos) o cuando se observa que el molar está en mala posición (horizontal, angular) sin probabilidad de erupción funcional correcta. También se opta por la exodoncia inmediatamente si el cuadro fue severo (con absceso extenso o celulitis), dado el alto riesgo de que vuelva a suceder. La exodoncia de un tercer molar retenido puede ser un procedimiento quirúrgico de cierta complejidad, que idealmente realiza un cirujano oral y maxilofacial bajo anestesia local (a veces complementada con sedación consciente si el paciente está muy ansioso o si la cirugía es muy invasiva). Previo a la extracción definitiva, se suele esperar a que la fase aguda de infección remita (unos días) para reducir riesgos intraoperatorios, salvo que la extracción urgente esté indicada por complicaciones. En casos de impacto severo con riesgo de lesión del nervio dental inferior, una técnica alternativa es la coronectomía, en la cual se remueve la corona del molar retenido y se dejan las raíces in situ; esta técnica, reservada para especialistas, evita movilizar las raíces cerca del nervio y elimina el techo del espacio pericoronario, solucionando en teoría la pericoronitis con menor riesgo neurológico.
Además del tratamiento principal, es importante abordar medidas de soporte y prevención: se instruye al paciente en mejorar la higiene de esa zona usando cepillos interproximales o irrigadores bucales una vez que la molestia aguda ceda, para así mantener limpio el área en caso de que el diente permanezca en boca. También se recomienda vigilar la oclusión; por ejemplo, si el molar superior opuesto no tiene antagonista porque el inferior se extrajo o está muy retenido, suele recomendarse extraer también el tercero superior correspondiente para evitar que siga erupcionando en busca de contacto y lesione la encía de la zona (erupción pasiva exacerbada). Por último, se documenta adecuadamente el episodio en la historia clínica y se agenda al paciente para seguimiento: la ausencia de nuevos episodios en meses subsiguientes podría indicar que no se requerirían más intervenciones, pero lo más frecuente es que se programe la exodoncia diferida del tercer molar tan pronto como sea seguro hacerlo, para definitivamente eliminar el foco infeccioso latente. En síntesis, el manejo clínico de la pericoronitis involucra primero un control de la infección y alivio del paciente, seguido por medidas quirúrgicas definitivas (operculectomía o extracción) para resolver la causa; este enfoque escalonado garantiza un tratamiento eficaz y reduce la probabilidad de complicaciones.
En los últimos años se han incorporado diversos desarrollos científicos y tecnológicos que han refinado la comprensión y manejo de la pericoronitis, manteniendo la odontología a la vanguardia en esta materia:
En conclusión, la pericoronitis, a pesar de ser una entidad conocida desde hace mucho en odontología, ha visto mejoras en su manejo gracias a la investigación y la tecnología. Las innovaciones en microbiología permiten entender mejor qué gérmenes la causan y cómo combatirlos; las nuevas técnicas quirúrgicas y herramientas como el láser y la piezo-cirugía hacen las intervenciones más seguras y cómodas para el paciente; la imagenología 3D y los biomarcadores salivales aportan precisión diagnóstica; y la colaboración interdisciplinar garantiza un abordaje integral de cada caso. Todo esto redunda en una atención más predictiva, preventiva, personalizada y participativa – los pilares de la llamada odontología 4P – aplicada a un problema clásico como la pericoronitis, asegurando resultados óptimos y pacientes bien informados y atendidos. En la práctica diaria, el clínico cuenta ahora con un arsenal de conocimientos y recursos para enfrentar la pericoronitis de forma eficiente, evitando que esta complicación arruine la salud oral y el bienestar de sus pacientes.

